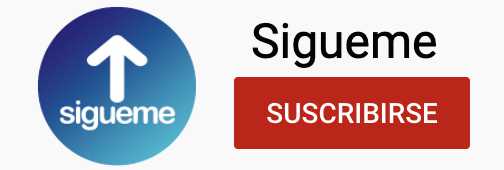La hambruna continuaba arrasando Canaán, las provisiones se terminaban. Jacob encargó a sus hijos que volvieran a Egipto para comprar más cereales.
—El señor egipcio quiere ver a Benjamín —dijo Judá—. Sin Benjamín no nos dará más trigo y Simeón deberá continuar languideciendo en la cárcel.
Descorazonado, Jacob se vio obligado a acceder.
—Pues id entonces con Benjamín —dijo.
Bendijo a sus hijos y les dio costosos regalos para el distinguido señor egipcio. Asimismo, les ordenó que le devolvieran el dinero que habían encontrado dentro de los sacos. Jacob creía que sólo un descuido podía explicar lo sucedido.
El padre se despidió de sus hijos hasta que se perdieron de vista en el horizonte…
Aunque el viaje fue muy duro, los hermanos llegaron sanos y salvos a su destino.
Los mensajeros anunciaron a José que los hombres de Canaán habían llegado.
—¿Cuántos son? —preguntó José.
—Diez, señor —respondieron los mensajeros.
José supo entonces que Benjamín se encontraba entre ellos.

Y ordenó a sus sirvientes que prepararan una mesa espléndida, provista de los manjares más exquisitos.
Cuando los hermanos llegaron ante él y se arrodillaron, José los recibió amistosamente. Los hermanos le presentaron a Benjamín. José le acarició los cabellos, apenas capaz de contener su emoción.
—¿Vuestro padre goza de buena salud? —se interesó José.
—Sí, señor —respondió Judá—. Está perfectamente sano.
José ordenó que se liberara a Simeón de la cárcel y que le dieran buenas ropas. Después de que los hermanos se asearan, los invitó a acompañarlo a la mesa. Aunque el recibimiento los tomó por sorpresa y no se les ocurría a qué podía deberse tal honor, no se atrevieron a preguntar nada. Todavía no lo habían reconocido. Una vez terminada la comida, José ordenó a su administrador:
—Deja que los hombres de Canaán llenen sus sacos de trigo. Y no te olvides de poner una copa de plata en el saco del más joven.
—Sí, señor —fue la respuesta del administrador.
A la mañana siguiente, los hermanos de José emprendieron el largo viaje de regreso a casa. Pero unos jinetes egipcios los interceptaron. El jefe detuvo su caballo ante Rubén y le espetó:
—¿Cómo os atrevéis a robar a nuestro señor, después de todo el bien que os ha hecho?
—¿Robar? —exclamaron los hermanos muertos de miedo.
—Uno de vosotros ha robado la copa de plata de nuestro señor —explicó el jinete de mala manera—. ¡Abrid los sacos de trigo!
Los hermanos obedecieron de inmediato, pues ninguno se sentía culpable de crimen alguno.

Pero los egipcios encontraron la copa entre el grano de Benjamín, quien, confundido, intentaba en vano convencerlos de su inocencia.
—Servirás a nuestro señor como esclavo, ese será tu castigo —dijo el jefe al aterrado Benjamín—. ¡Ven con nosotros!
Los hermanos acompañaron a Benjamín hasta José. Y Judá se lanzó al suelo por delante del distinguido egipcio.
—Escúchanos, señor —rogó con desesperación—.
No sabemos cómo ha llegado tu copa a los sacos de trigo, pero estamos dispuestos a jurar la inocencia de Benjamín. Si regresáramos a casa sin nuestro hermano menor, nuestro anciano padre moriría de pena. Tómame a mí como esclavo, y déjalo libre… ¡Te lo ruego, señor!
Pero José era incapaz de seguir actuando.
—¡Soy vuestro hermano, aquel que vendisteis! —exclamó—. Dios el Señor me ha ayudado y yo no os guardo rencor.
Abrazó a sus hermanos y todos lloraron de alegría.
—Volved deprisa a casa de nuestro padre —continuó José—. Decidle que soy poderoso aquí, y que le pido a él y a vosotros que os vengáis a vivir aquí, al rico Egipto, con vuestras mujeres, niños, criados y criadas. Que Dios os acompañe.