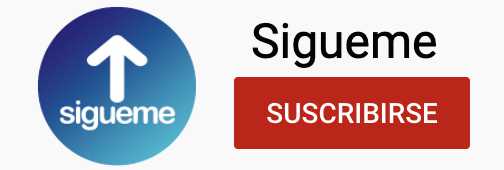«Está bien Dios, te voy a dar una oportunidad para que me pruebes quién eres realmente». Roberto se arrodilló a un lado de su cama. Tenía 7 años de edad y quería de todo corazón creer en Dios. Así que inclinó el rostro sobre sus manos entrelazadas y continuó:
«Quiero creer en Ti. Así que, si cuando me levante en la mañana encuentro un millón de dólares debajo de mi cama voy a creer en Ti ciegamente y nunca más voy a dudar».
Por supuesto, Roberto no encontró el millón de dólares.
Quizás porque el deseo por el dinero era más grande que el deseo de conocer a Dios. O quizás el dinero no estaba ahí en la mañana porque el millón de dólares que pidió no cabía debajo de la cama junto con todos los juegos, rompecabezas, tocadiscos, ropa sucia y las demás cosas que ocupaban tanto espacio.
Sin embargo, es probable que la razón por la que no obtuvo el dinero tenía mucho que ver con una idea errónea acerca de Dios. Roberto se imaginaba a Dios como una maquinita: Uno deposita una oración, oprime el botón correcto y el deseo se hace realidad. Él se imaginaba a Dios como un Santa Claus esperando en la inmensidad del espacio para cumplir su lista de deseos. Si oraba lo suficiente y creía lo suficiente, Dios le daría todo lo que su corazón deseara a los 7 años.
Eso es lógico en un niño, pero desafortunadamente mucha gente arrastra hasta edades adultas esa percepción de Dios de «la divina maquinita vendedora automática». En su comprensión de Dios nunca superan el mito de Santa Claus.
A Dios le encanta responder nuestras oraciones. Él nos dice: «Clama a mí, y yo te responderé…» (Jeremías 33.3). Aun nos promete: «Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído» (Isaías 65.24).
A Dios le encanta responder nuestras oraciones, sin embargo, nuestra percepción de Dios como dador puede estar ligeramente distanciada de la realidad.
Pero la oración no es una moneda que se inserta en una maquinita ni tampoco la fe es un botón que se oprime. Dios no se somete a nuestros berrinches y caprichos.
No importa cuánto haya orado Roberto por ese millón de dólares, ni cuán fervientemente haya creído. De ninguna forma hubiera encontrado ese millón bajo la cama a la mañana siguiente. No porque Dios no lo ame. No porque Dios no le conteste su oración. Ni siquiera porque no hubiera lugar bajo la cama. El millón de dólares nunca hubiera llegado porque Roberto no estaba orando; estaba deseando.
Contrario al mito de Santa Claus, Dios no es una maquinita celestial para conceder deseos y favores. Él trasciende más allá de nuestros deseos. Él es Dios todopoderoso, el amor hecho carne. Añora que sus hijos gocen del amor que Él les ha dado.
Quiere que le amemos a Él, no a las cosas. Quiere que lo busquemos a Él y no que andemos buscando respuestas a oraciones egoístas. Quiere que lo obedezcamos, no porque nos vaya a dar un millón de dólares, sino porque le amamos y queremos agradarle.
Irónicamente, cuando avanzamos en el conocimiento que va más allá de la imagen del Dios de maquinita, Su palabra promete que podemos tener confianza «… en Dios; y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él» (1 Juan 3.21-22).