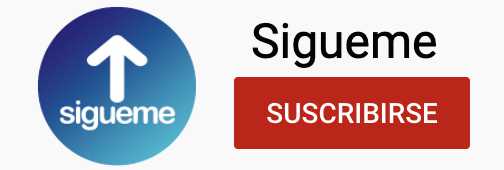Alguien, conocedor de la mala gente, vaticinó que ese pequeño nunca llegaría a ser una persona decente, y no se equivocó.
Tal vez existan mortales que ya nacen con una mala marca, una especie de karma, algo que los predispone antes de la vida adulta. Este, damas y caballeros, es el típico caso.
Sin padres reconocidos y mucho menos alguien que hubiese considerado adoptarlo. Se comenta por el barrio natal, que carga con diez muertes en su haber. Otros opinan que muchas más. Todos lo saben, pero nunca se pudo probar nada.
Cuentan que al llegar a los treinta y pico, entró en la mafia grande, la de los amigos importantes, las influencias del poder. Y tal vez por eso, nunca se le comprobó ningún delito. Todos saben que es ladrón, cualquier hijo de vecino no desconoce al mafioso que la propia ciudad engendró.
Desde e l 'alcalde hasta el juez, conocen que maneja negocios turbios. Droga, mercancía robada, trata de blancas.
Pero es su vinculación con el poder lo que le ha dado tanta impunidad. Se ríe de los jueces y juega su turbulenta vi-da ante la mirada absorta de los inocentes.
Pero el poder cambió. Tal vez alguna treta política le jugó una mala pasada, o quizá un juez escrupuloso no permitió que alguien le pusiera precio a su deber. Y desde hace un año, está privado de la libertad. El periódico lo festejó colocando la noticia en la primera plana de la edición dominical.
Los ciudadanos respiraron cierto aire de justicia, tardía, pero justicia al fin. Los políticos utilizaron el encierro del mafioso para su campaña. Algún poderoso influyente hizo extensas declaraciones en la televisión local, acerca de «cómo actúa la justicia de nuestro país».
Millones, en todo el mundo, se preguntarán por qué el tal Jesús se dedica a cargar con odios ajenos.
Si hubiese un hipotético y mínimo chance de que algún preso fuese liberado, este no es el caso. No debe existir un solo ciudadano de bien que no se alegre por el justo encierro del oscuro personaje.
Los que tenían miedo, declararon. Y un hábil fiscal pudo probar cada delito. Y dicen también, que ningún abogado pudo defender lo indefendible. Lo sentenciaron a cadena perpetua.
Pero todo eso fue hace un año. Los primeros doce largos meses del resto de su vida en prisión. Hoy es un día festivo en la ciudad, y la costumbre es darle un «regalo». Un premio irónico. En el día de la fiesta, la gente puede votar para que el gobierno suelte a un preso, tal vez para darle una nueva oportunidad.
El nefasto hombre no aspira ni a soñar con que pueda contar con ese deseo. La gente 10 odia demasiado. La prensa se le tiraría encima al gobierno como leones hambrientos.
No. No existe la posibilidad de pensar en la libertad... a menos que... existiese alguien a quien la gente odie mucho más que a él. Un violador de niñas, tal vez. O un ladrón con menos códigos que él mismo. Un caníbal, una bestia que mate ancianas, un Hitler, algún azote venido del mismísimo infierno.
Si hubiese tal persona, por una logística comparación, el mafioso podría garlarse el olvido de su condena y aspirar otra vez la calle. Pero no vale la pena la ilusión, no existe alguien peor que él mismo, y lo sabe.
De pronto, alguien interrumpe su delirio, es un guardia. Seguramente lo llevará al «agujero» de castigo o lo golpeará hasta desangrarlo, al fin y al cabo, es lo que le ha sucedido durante todo este infernal año. Pero el guardia no parece disgustado.
Ya no entiendo a este país —comenta el hombre de seguridad—, el maldito pueblo ha votado por hacerte un pájaro libre y encerrar a otro en tu lugar.
El afamado ladrón no da crédito a lo que acaba de oír: elpueblo ha votado para liberarlo. Algo no está bien, o el país enloqueció o quizá apareció alguien que despierte más odio popular que él mismo.
Otros dos guardias le entregan su ropa de civil. Un escribano constata su firma en el libro de salidas de la penitenciaría. Es demasiado milagroso, demasiado irreal para una sola tarde. Es un contrasentido. El hombre condenado a cadena perpetua será liberado gracias al mismo pueblo que lo encerró.
Afuera le aguardan los periodistas, las cámaras, los grabadores, los reporteros que se apretujan por la primicia. El ladrón gana la calle y los micrófonos lo apuntan. Quieren saber su reacción, necesitan al menos una palabra suya. Alguna declaración.
El mafioso solo pregunta. Debería responder, pero quiere saber. Pregunta quién es el monstruo que será condenado en su lugar. Quiere, por lo menos, saber el nombre de la bestia que lo suplantó en las elecciones de la muerte.
«Jesús de Nazaret», responde una cronista del canal de noticias, «la gente te prefirió a ti, antes que al tal Jesús». El hombre no entiende mucho, y se abre paso entre la turba.
Tiene demasiadas cosas que preguntar, muchos interrogantes sin respuesta. Tiene libertad pero, por alguna curiosa razón, no la disfruta, no la comprende.
El tal Jesús tiene que ser demasiado importante para ocupar su lugar o muy loco para ganarse el odio de toda la ciudad.
O tiene pocas influencias en el poder o, quien sabe, tal vez se trate de alguien que haga historia.
El hombre se detiene en el medio de la nada y solo tiene un deseo. Uno tan fuerte como lo fue el de la libertad. El mafioso quiere conocer quién lo reemplazó. Quiere saber quién cargó con tanto odio, quiere saber quién le regaló, indirectamente, la libertad y una segunda oportunidad.
Casualmente, en los próximos dos mil años, todos se harán la misma pregunta. Todos lo querrán conocer.
Millones, en todo el mundo, se preguntarán por qué el tal Jesús se dedica a cargar con odios ajenos. Por qué reemplaza a delincuentes. Es la incógnita divina, él es verdadero amor, el inexplicable estilo Dios. Todos querrán preguntarle a Jesús «por qué».
Por ahora, el primer hombre de la historia en preguntarlo es un mafioso que acaba de ser libre injustamente, como si una mano divina hubiese intervenido...